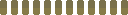| Tesis Doctorales de la Universidad de Alcalá |
| SÍNDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR PROTEÍNAS DE LA DIETA EN ADULTOS | | Autor/a | Crespo Quirós, Jimena | | Departamento | Biología de Sistemas | | Director/a | Infante Herrero, Sonsoles | | Codirector/a | Zubeldia Ortuño, J. Manuel | | Fecha de defensa | 07-03-2025 | | Calificación | Sobresaliente cum laude | | Programa | Ciencias de la Salud (RD 99/2011) | | Mención internacional | No | | Resumen | Introducción:
El síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de la dieta (FPIES) es un tipo de alergia alimentaria no mediada por IgE. Tradicionalmente se ha considerado una entidad de aparición exclusiva en la infancia, pero en la última década se han descrito series de casos que se inician en la edad adulta, considerándose en la actualidad un fenotipo del FPIES.
Existe un aumento de la incidencia de FPIES en los últimos años, probablemente debido a su creciente reconocimiento, aunque la prevalencia real de la enfermedad no está bien establecida.
En la fisiopatología del FPIES intervienen linfocitos antígeno-específicos y citocinas que causan inflamación intestinal tras la exposición a alérgenos alimentarios, en ausencia de una respuesta humoral específica, y existe una activación global de la inmunidad innata.
El FPIES cursa con reacciones que aparecen de forma tardía tras la ingesta de alimentos específicos, en forma de síntomas predominantemente digestivos, que pueden acompañarse de manifestaciones cardiovasculares y neurológicas en los casos más graves.
El diagnóstico es clínico y no existen estudios complementarios que confirmen un diagnóstico de sospecha. Aunque se han propuesto distintos criterios para ayudar a diagnosticar el FPIES, la mayoría no han sido diseñados teniendo en cuenta las características del FPIES de inicio en adultos, y ninguno de ellos ha sido validado. La prueba de referencia para el diagnóstico del FPIES es la prueba de exposición oral controlada (PEOC), aunque no se realiza en todos los centros al tratarse de un procedimiento de riesgo elevado, y se reserva para confirmar el diagnóstico en los casos dudosos.
El pronóstico del FPIES en adultos apenas ha sido estudiado, los casos descritos sugieren que la evolución sea más prolongada que en el FPIES pediátrico.
Por último, no existen datos sobre el tratamiento y el impacto psicosocial del FPIES en la población adulta.
Objetivos:
El principal objetivo de nuestro estudio fue determinar las características demográficas y clínicas de los pacientes adultos diagnosticados de FPIES. Además, conocer cuáles son los criterios más apropiados para diagnosticar el FPIES en adultos y, mediante la realización de PEOC, evaluar si se producen cambios en las pruebas de laboratorio durante las reacciones y si existen factores clínicos o analíticos asociados al desarrollo de tolerancia. Y, por último, analizar el impacto del FPIES sobre la calidad de vida de los pacientes adultos.
Métodos:
Se diseñó un estudio ambispectivo, observacional y longitudinal en el que se incluyeron los adultos diagnosticados de FPIES en un periodo de 7 años. A través de consultas presenciales, telefónicas y revisión de historias clínicas, se recogieron los datos demográficos, clínicos, pruebas cutáneas, pruebas de laboratorio y las encuestas de calidad de vida. Además, a todos los pacientes se les ofreció realizar PEOC, abierta, con el alimento implicado o con alternativos dentro del mismo grupo, administrado de forma fraccionada en dos días no consecutivos.
Resultados:
Se incluyeron 47 adultos con una edad media de 39 años, la mayoría mujeres (83%) y con enfermedades atópicas asociadas (68%). Más de dos tercios de los pacientes presentaron al menos 5 reacciones previas al diagnóstico. El principal síntoma durante las reacciones fue la diarrea (94%), seguida de dolor abdominal (75%), náuseas (72%), vómitos (60%) y distensión abdominal (45%), y el 40% de los pacientes tuvo alguna reacción con síntomas graves. Se observó una importante variabilidad en el periodo de latencia desde la ingesta al inicio de los síntomas (0,5-6 horas) y la duración de las reacciones (5-48 horas). Los alimentos desencadenantes más frecuentes fueron el marisco y el pescado, y el 17% de los pacientes presentó reacciones por más de grupo de alimentos.
Se realizaron 26 PEOC, de las cuales 15 fueron positivas y 11 negativas. El dolor abdominal fue el síntoma más frecuente durante las PEOC (93%), ningún paciente presentó vómitos y el 13% tuvo algún síntoma grave. Se observó un aumento de leucocitos y neutrófilos en sangre periférica, mientras que eosinófilos, plaquetas, proteína C reactiva, triptasa y calprotectina fecal no se modificaron significativamente.
No se encontraron diferencias entre los pacientes que desarrollaron tolerancia y aquellos en los que el FPIES fue confirmado mediante PEOC, al analizar las características demográficas y de las reacciones, los alimentos desencadenantes, la triptasa sérica y la calprotectina fecal.
La mayoría de criterios propuestos para diagnosticar el FPIES tuvieron una baja rentabilidad en nuestros pacientes, demostrando una escasa aplicabilidad para diagnosticar el FPIES de inicio en la edad adulta.
El impacto psicosocial del FPIES en adultos tiende a ser superior en mujeres con más de 40 años y que hayan presentado más de 5 episodios previos al diagnóstico.
Conclusiones:
El FPIES en adultos tiene unas características clínicas propias que lo diferencian del FPIES en niños y que dificultan su diagnóstico. La prueba de exposición oral controlada es una herramienta útil tanto para el diagnóstico como para evaluar el potencial desarrollo de tolerancia al alimento.
El estudio proporciona una base sólida para mejorar el diagnóstico y manejo del FPIES en adultos, pero también señala las áreas clave para investigaciones futuras. |
|